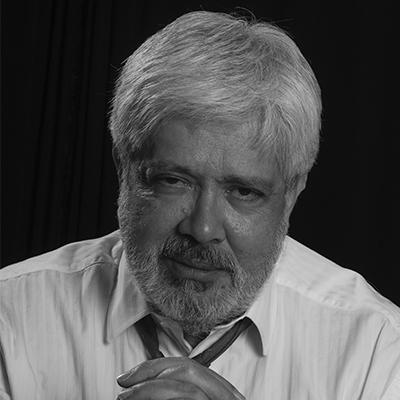Cuando se observa la destrucción sistemática de las instituciones de un país, el desmoronamiento del acumulado social y productivo, y se escuchan a los gobernantes que sin ningún sonrojo aseguran estar haciendo lo mejor para su nación, nos invade una sensación no solamente de desespero e impotencia sino, más que otra cosa, de incredulidad.
¿Cómo puede un país con ventajas comparativas, con reservas inmensas en prácticamente todos los “commodities”, con una ubicación geográfica privilegiada, con una infraestructura productiva importante, con un desarrollo de la capacidad humana sustantivo y ad- portas de lograr un cambio tecnológico en los sectores de bienes y servicios, con una incorporación relevante de progreso técnico, capital conocimiento e innovación, destruir ese patrimonio social sin solución de continuidad?
La verdad, cuando esto ocurre y, a pesar del despilfarro, las ventajas comparativas se conservan aunque se pierde la capacidad de explotarlas, las fábricas y su infraestructura, mal que bien, se mantienen y pueden ser repotenciadas. Sin embargo, la gran tragedia de esos países es la sistemática pérdida de su capacidad humana y del capital de conocimiento, principal acumulado social de un país: la migración, ante la falta de oportunidades provoca la salida de la inteligencia y de aquellos que aseguraban la sustentabilidad en el desarrollo. ¿Puede concebirse mayor desaguisado por parte de un gobierno que el de provocar su salida? Con certeza, no.
Pero, tan absurdo como lo antedicho es constatar cómo, cuando ingresa ese capital humano, formado durante muchos años con recursos del estado de sus países de origen: científicos, ingenieros, músicos, artistas, profesionales de primer nivel de las ciencias sociales y económicas, ambientalistas, filósofos, escritores y humanistas, en vez de abrir una calle de honor para recibirlos e integrarlos en un “círculo virtuoso” a nuestra sociedad, con aperturas en el empleo, la inversión y el emprendimiento, hacemos en la mayoría de los casos todo lo contrario.
Los condenamos simplemente a desempeñar trabajos inferiores a sus capacidades, subempleados, explotados, sin seguridad social: los caracterizamos como refugiados, los condenamos a vivir en guetos y perdemos una inmensa oportunidad de incorporarlos a ese desarrollo. Muchos nos limitamos simplemente, como buenos “fariseos”, a buscar resolver el falso dilema de conseguir cooperación y ayuda internacional, humanitaria, unos pocos recursos del Estado y una utilización política de estos seres humanos, en muchos casos descarnada e infame, sin entender que hay otros caminos mucho más esperanzadores y útiles.
Pero, si además somos países con fronteras, culturas comunes y vocación de integración social, económica, cultural y política, la incorporación racional de esas migraciones positivas se constituirá en la base de las relaciones del futuro, con rendimientos crecientes y economías a escala: cuando regresen a su país nos verán como compañeros de ruta. Si permanecen en el nuestro serán los embajadores de sus naciones, para fortalecer nuestros vínculos. Mientras tanto, habrán contribuido al desarrollo y la sostenibilidad del país que los acogió, y los niños que una vez migraron con sus familias, más tarde adultos, sabrán que tienen una patria común: solidaria, con la capacidad de eliminar las infames barreras a la integración que se manifiestan en diversas formas de xenofobia, chauvinismo y exclusión.
*Profesor universitario y director de la Cámara Colombo Venezolana.
Las opiniones de los columnistas en este espacio son responsabilidad estricta de sus autores y no representan necesariamente la posición editorial de PROYECTO MIGRACIÓN VENEZUELA.
Por: Germán Umaña Mendoza GermanUmanaM